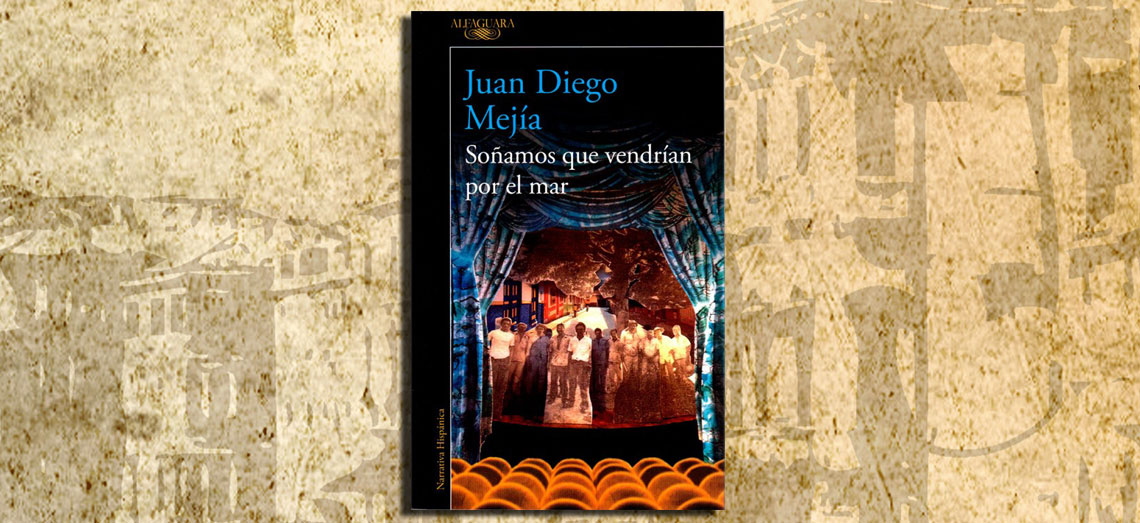
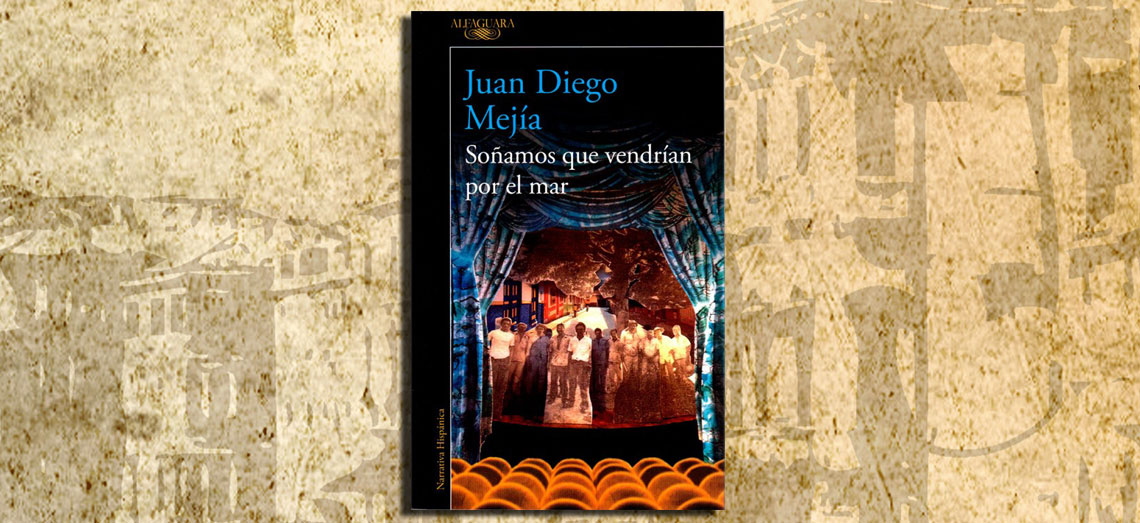
SOÑAMOS QUE VENDRÍAN POR EL MAR
Category: Novelas Created: Thursday, 29 June 2017 02:52CAPÍTULO PRIMERO-
—Soy Pável, el actor.
Nacho me miró como si me hubiera visto antes, como si me conociera desde siempre, y luego siguió saludando a los demás que estaban sentados en las mecedoras del patio en la casa del profesor. Nadie se levantó a su paso, tal vez porque a esa hora ya el calor hacía difícil respirar, o porque lo vimos tan joven que no consideramos que fuera una falta de respeto.
Los demás lo atosigaron con sus nombres de combate: Zigorski, Rolando, Johnson, Aurelio, el Cuto, el profesor, Alejandro. Después me diría que sólo se le grabó el mío porque en su colegio de Cali había hecho parte del grupo de teatro.
Ese fue nuestro primer encuentro. Él llegaba a reforzar el frente del Caribe cuando ni siquiera le salía bigote.
—¿Cuántos años tenés, pelao?
—Quince.
—¿Quince?
—Bueno, digo, ya casi los cumplo.
Me pareció una extravagancia más de la revolución y por eso no la comenté en voz alta. Hice bien, pues Rolando dijo que Nacho era un ejemplo para los niños de Colombia.
—Para los jóvenes—lo corrigió Nacho, y nos hizo reír en coro.
¿Salirse del colegio, dejar la casa, los juguetes, los amiguitos y venirse a salvar el país es un ejemplo? Me quedé callado pero a partir de ese momento nos hicimos cercanos.
Desde mi silla vi cómo miraba cada detalle de su nuevo mundo. El grupo de veteranos de la revolución distribuido en círculo, cuatro o cinco o seis gallinas merodeando, una caneca llena de agua junto a la puerta de la cocina, la cerca de palos torcidos que separaba la casa del profesor de la siguiente por donde se asomaban unos ojos de niño. La ropa colgada al sol en las cuerdas junto a la casetica de la letrina. Las libretas en las manos de los asistentes. La sonrisa de los que ya saludaron y ahora quieren ir al grano.
Por esos días todas las reuniones empezaban con preguntas sobre el envío. Nadie preguntaba de qué se trataba porque todos sabíamos su significado. Nacho no se atrevió a hablar. Se quedó quietecito en su puesto tomando nota de todo lo que decíamos pero en cuanto tuvimos un receso para el café se me acercó.
—¿De qué están hablando, compañero? —me pareció que era muy alto para tener su edad —. Digo, ¿qué es eso del tal envío?
Zigorski lo oyó y se le arrimó por detrás hasta quedar muy cerca de su oreja izquierda.
—De las armas, compañero. Todavía no llegan —le dijo.
No sé qué le dijeron antes de venir. No le pregunté si sabía a qué venía a la costa norte. Los demás lo teníamos claro. Estábamos esperando las armas. Mientras tanto debíamos fundirnos en el paisaje y aprender a vivir como la gente de la región. Nadie debía enterarse de que un día nos reuniríamos en un lugar de alguna montaña para recibir el envío. Todos habíamos soñado con ese momento y especulábamos sobre el tema. La Sierra Nevada era un buen sitio, pensaba yo. En esas alturas nadie nos iba a ver y los indígenas no serían un problema. Ellos estaban acostumbrados a que los blancos se mantuvieran armados en esos rincones perdidos del mundo. Creerían que éramos colonos y que íbamos a sembrar marihuana.
—¿Todos vamos a tener armas, compañero? Digo, ¿nosotros? ¿Yo también?
Al principio pensé que estaba asustado pero luego entendí que todo en él era ansiedad.
—¿Me regala un cigarrillo, compañero?
—Si lo sabés aspirar te regalo la cajetilla.
No le hizo gracia. Se iba a ir a donde estaban los demás pero lo agarré del brazo.
—Calmado, pelao, calmado.
Yo tenía razón. No sabía aspirar el humo del cigarrillo. Todavía no disfrutaba el recorrido por el tubo de la garganta y el viaje lento hacia fuera por la boca. No le regalé la cajetilla. Pensé que debió quedarse en Cali hasta que estuviera más criado.
Durante el resto de la tarde sentimos el calor pegado a la piel como una mermelada que atraía a los mosquitos. Cuando empezó a oscurecer, después de secretearse con Johnson, Alejandro dijo que había un grupo en las Antillas que estaba dispuesto a cedernos su armamento. Se habían desintegrado porque varios de ellos se enrolaron en tripulaciones de barcos de marihuana. En esos momentos empezaba a soplar un viento fresco que se llevó la nube de bichos y nos hizo pensar que la acción estaba cerca. La noticia nos sacaba de la siesta no declarada y yo sentí que una energía extraña me recorría todo el cuerpo. Al fin íbamos a estar completos. Hasta ahora éramos apenas ideología y ganas
El resto de la reunión sólo hablamos de las armas antillanas. A ninguno del frente del Caribe nos había tocado el tiempo en que la organización tuvo entrenamiento militar. Casi todos éramos producto de los movimientos estudiantiles de finales de los sesenta y principios de los setenta. Y Nacho, ni se diga. Pero fue él quien nos llamó la atención sobre un asunto fundamental en la vida de los combatientes:
—Compañeros, ¿no creen que deben adelgazar un poquito?
La oscuridad del patio del profesor nos protegió de lo que podría ser una escena ridícula. Rolando, Zigorski y el Cuto se llevaron las manos a la panza y esperaron a que alguien dijera algo.
—Digo, si vamos a pelear…
—Tranquilo, pelao, ya entendimos —me pareció que hablé por todos, a pesar de que Alejandro no había perdido la compostura de jefe y tampoco le aplicaba lo de adelgazar porque era un hombre de huesos largos y carne escasa.
Rolando era tal vez el más gordo de todos. Tenía una papada que lo hacía ver como una tortuguita triste. Había sido obrero en una fábrica de Cali hasta cuando lo echaron y se fue a vivir a la casa del sindicato. Era guerrero y bailador. Sobrevivía de milagro y se las ingeniaba para mantenerse bien alimentado, bien dormido, bien afinado en el sexo. Tenía historias de los años en que todavía la organización no existía y los primeros militantes hacían parte de otros grupos de la izquierda.
—Ojo, compañeros, ojo…
Cuando empezaba a hablar así, era porque el asunto iba en serio.
—A ustedes no les tocó, pero recuerden que venimos de la guerra y vamos para la guerra. Ganarse la militancia antes era un proceso muy distinto. Ahora lo admiten a uno muy fácil, pero a un compañero del sindicato en Cali le pasó un cacharro muy pesado.
Yo ya sabía para dónde iba con eso de la guerra. Él había contado la misma historia en una reunión similar, pero me pareció que ahora hablaba para que Nacho la conociera.
—Imagínense, eso fue en el sesenta y cinco. Él quería entregar todo a la causa y habló con un contacto que conocía a alguien de la revolución. Lo citaron a las cuatro de la mañana en el cambio de turno, en el bar de las monas, un antro que solo frecuentaban bandidos. El compañero apretó los dientes y se fue a cumplirles. Allá habló con un tipo de gafas oscuras, bufanda y abrigo que estaba solo en una mesa. Imagínense, en Cali y vestido así. ¿Uno qué hace en un caso de esos, compañeros? ¿Uno qué hace? Pues le sigue la corriente al hombre aunque pueda ser una trampa de la policía o una broma. Nadie lo puede saber con certeza. Ese compañero era el que más marxismo sabía en el sindicato y ahora quería llevarlo a la práctica, entonces se aguantó la película del tipo disfrazado y lo oyó sin chistar. No le preguntó nada de Marx, ni de Lenin, ni de nada. Sólo le preguntó si sabía disparar. El compañero asustado le dijo que no, pero que quería aprender. Entonces el de las gafas le entregó una pistola, una nueve milímetros, y le preguntó: «¿usted tiene los huevos bien puestos?». Y le entregó un papelito con una dirección. «Esta noche antes de las doce vaya a esta casa. Vaya solo. No le diga a nadie lo que va a hacer. Toque la puerta. Cuando le abran suéltele un tiro en la cabeza al que le salga. Después agarre un taxi y venga para que hablemos en este mismo bar. ¿Entendió?»
En esos momentos miré a Nacho que no le quitaba el ojo al gordo Rolando. Los demás sabíamos el final de la historia pero tampoco podíamos dejar de oírla. El gordo se levantó. Tal vez sintió que tenía toda nuestra atención y por un rato iba a ser el héroe, como si él fuera el protagonista del cuento.
—Pues el compañero se metió la nueve milímetros entre la pretina del pantalón. Le dio la mano al de las gafas y salió. Imagínenselo pálido y tembloroso. Él era un buen teórico y se había leído todo, pero nunca había tenido un arma en las manos. Ese día no apareció por el sindicato y nadie nos dio razón de él. Después nos contó que se pasó el día pensando y ensayando cómo iba a apuntarle al objetivo. Como a las diez de la noche se fue a buscar la dirección y se quedó rondando por el vecindario hasta la medianoche. Dijo que se llenó de valor, y también nos contó que parecía como rezando porque repetía y repetía, «tengo que ser capaz, tengo que ser capaz». Toc toc. Abre un tipo cargando a un bebé. Él saca la nueve milímetros. Le apunta a la cabeza y cuando dispara,no le funciona, se le traba. Salió corriendo y una cuadra más abajo vio a un grupo que lo había estado mirando desde lejos. Era el de las gafas con otros cinco. «Felicitaciones, compañero. Ya es militante de la organización». ¿Cómo les quedó el ojo? Todo era una farsa para saber si tenía los huevos bien puestos.
—Compañero, yo me la sabía sin bebé —dijo alguien en la oscuridad. Y tenía razón. Era la tercera o cuarta vez que le oía la historia y nunca hubo un bebé en brazos del que abre la puerta. La había oído también con balas de salva.
—Ojo, compañeros, ojo vivo. Lo que viene es serio.
Así remató el gordo Rolando su actuación y Nacho respiró profundo. Le ofrecí otro cigarrillo pero no me lo recibió. Estaba metido en el cuento de la nueve milímetros.
—¿Usted le habría disparado al bebé, compañero?
—No sé, pelao, la guerra es una cosa muy loca.
Nacho iba a quedarse en la casa del profesor. Cuando se terminó la reunión Alejandro le dijo que en una semana pasaría a recogerlo para llevarlo a conocer Santa Marta. Nacho lo miró como si estuviera ante su papá que le prometía un premio.
—¿Vos qué vas a hacer, pelao?
—Estudiar, compañero, estudiar.
El profesor le había conseguido cupo en el liceo de Aracataca. Allá iba a terminar el bachillerato y seguro se convertiría en un líder estudiantil. «Va a estar a salvo», pensé, porque una de las mayores preocupaciones de todos era acomodarnos en la rutina de la gente sin despertar sospechas.
—Buena esa, pelao, hasta podés formar un grupo de teatro.
—¿Sabe, compañero? Yo no nací para el teatro.
Cuando vio que yo me quedé pensando dijo:
—Digo, no es nada contra los actores.
Sacó de su mochila una pelotica de caucho y empezó a hacer la treinta y una con el pie derecho. Una, dos, tres, cinco, diez, trece, diecisiete, los demás hicimos un círculo y lo aplaudimos. Luego empezamos a salir. De uno en uno, con intervalos de cinco minutos, como acostumbrábamos, para no llamar la atención de los vecinos. La noche estaba tranquila y ya los bares de los alrededores habían cerrado a pesar de que todavía no eran las diez. Pensé que en Medellín todavía quedaban dos o tres horas de vida en los cafés del centro y alcancé a imaginarme sentado frente a un buñuelo grande y una taza de chocolate caliente. Esas reuniones me despertaban el apetito. Me fui a la estación del tren a ver si alcanzaba el autoferro que a veces pasaba cumpliendo el horario de las once y otras veces no pasaba. Esa vez tuve suerte.
Me gustaba viajar de noche. Por la ventana veía pasar el paisaje, las estaciones parecían casas fantasmas que se perdían en segundos entre la oscuridad de las fincas de banano. Siempre me atacaba la idea de que me pasaba de mi parada y me perdía en la nada. Era como un astronauta desconectado de mi nave, condenado a perderme en una noche eterna. Pensé que nadie me esperaba en mi casa del pueblo. Había podido seguir inmóvil dentro de ese cajón de latas y palos que rodaba sobre la carrilera haciendo un ruido de cruce de espadas, pero me alertó la presencia de unos indios borrachos que se peleaban una banca a mi lado para echarse a dormir. Me alejé de ellos para que no me tocaran con sus pies descalzos, negros y uñosos. Fue el momento justo en el que llegábamos a la estación Sevilla y a pesar de todo el camino que tenía por delante sentí que ya estaba en casa. Me faltaba una hora a pie por la carretera polvorienta que bordeaba las instalaciones del INCORA, luego el ICA, la finca de las cercas electrificadas, la otra del sembrado de cacao, el terreno abandonado por los mafiosos, después aparecería el cementerio y también los primeros ranchos de tablas y palma. El mío era un pueblo calmado en el que podía vivir y ganarme unos pesos como profesor de teatro del colegio, pero cuando llegaran las armas tendría que dejarlo y asumir una vida distinta. Por ahora, contaba con la hospitalidad de ese caserío que me había acogido sin preguntar nada. Entonces para qué preocuparme todavía. Ya llegaría el momento.