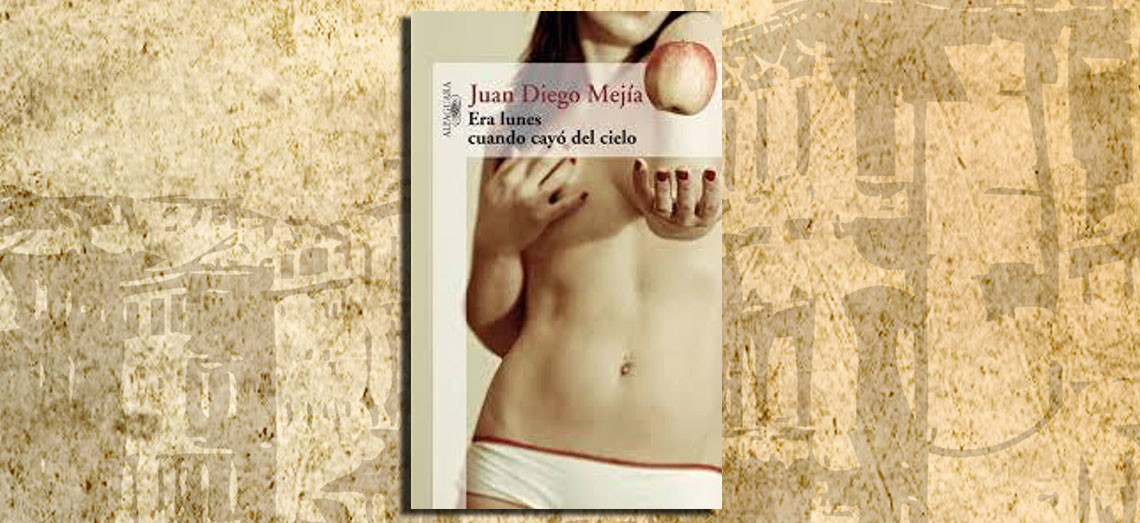
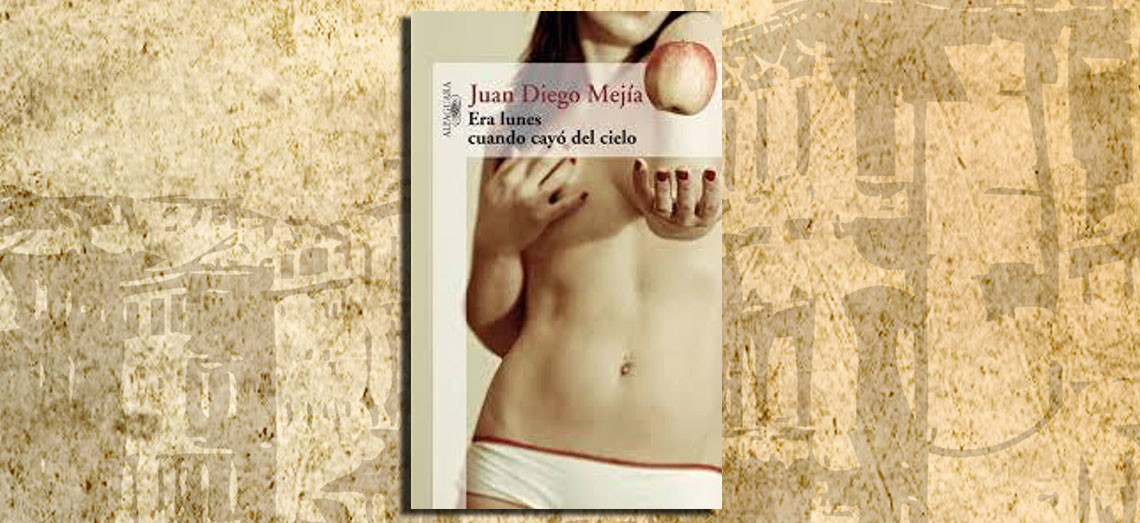
ERA LUNES CUANDO CAYÓ DEL CIELO
Category: Novelas Created: Thursday, 29 June 2017 02:47(FRAGMENTO) Todos se fueron. Esas manos que mueven las flores y acarician los manteles de las mesas son de las mujeres encargadas del aseo. No se hablan entre ellas. Cada una hace su tarea en silencio y no se ven sorprendidas por el olor de las galletas que sube desde la calle con fuerza.
Ya están acostumbradas, tal vez nunca se han dado cuenta de que el aire en El Poblado tiene un sabor dulzón a ciertas horas del día, o no les importa. Ahí están los meseros. Fuman y hacen chistes en el pasillo. Son las cinco de la tarde y faltan unas dos horas para que empiece a llenarse de nuevo el restaurante con clientes nuevos que harán olvidar a los del almuerzo. Nadie escucha los ruidos de unas manos delicadas que tratan de abrir la puerta de la terraza contigua que se ve a través de los vidrios. Son movimientos de ladrón tímido que corre el pasador de la cerradura y lo suelta suavemente al comprobar que está asegurada con llave. Nadie oye cuando un cuerpo cansado y triste se recuesta contra el portón. Pero unos minutos después todo el edificio se estremece y los empleados del hotel se preguntan si el estruendo que acaban de sentir será la explosión de otra bomba en los alrededores.
Es una vieja manía de los habitantes de Medellín, cualquier ruido extraño lo conectan con el pasado. Les revive un tiempo de estallidos en las calles, humo, ruinas, gente con la cara manchada de sangre, titulares gruesos en los periódicos, nada bueno, por eso descansan aliviados cuando comprueban que no fue una bomba, fue sólo una pequeña tragedia que llorarán los más cercanos a la víctima y para el resto no pasará de ser una noticia entre muchas. Las mujeres de la limpieza no pueden bajar a ver qué pasó porque ya casi llegan los clientes de la noche. Los meseros tampoco sabrán los detalles de primera mano, mañana se enterarán porque el restaurante giratorio del hotel no puede parar su rutina a pesar de que abajo se va a formar un tumulto de curiosos a la espera de que alguien les cuente la historia completa.
I. Una llamada terrible
Cinco y treinta. Los tres miramos hacia la pared cuando los números del reloj marcaron esa hora de la tarde. Desde hacía un rato estábamos en silencio y era difícil adivinar que tan sólo unos minutos atrás el Pintor y Marcelo se reían de la ingenuidad de los publicistas, de todos en general y no sólo de los autores del comercial que debían filmar en esos días. Sobre la mesa de juntas permanecía el guión con los dibujitos del ilustrador de la agencia y parecía un acusado en receso, listo a seguir recibiendo burlas. Todavía no se encendían las luces que Marcelo había diseñado para darle un toque de revista a su lugar de trabajo. Nadie hablaba, miramos el reloj en el instante en que timbró con fuerza el teléfono.
Fue un lunes raro. Desde muy temprano había estado pensando en Lucía. Muchas veces pienso en las mujeres de mis amigos y sobre todo recuerdo sus gestos. Pero esta vez no vi su sonrisa infantil como se me aparecía siempre en mi mente. Esa mañana, al llegar a mi oficina me acordé de la vez en que Marcelo me invitó a conocer la nueva sede de su empresa de realización de comerciales. Yo estaba haciendo un documental sobre el barrio Prado y me pidió que lo acompañara a la casa de Lucía. Me recogió en su campero y me confesó que esperaba impresionarla. Se la metí toda, viejo, me dijo. Marcelo sopló un mechón que le estorbaba en su frente y me miró de reojo. Dónde vive ella, pregunté. Viejo, eso queda en la puta mierda, así que prepárate, el viaje va a ser larguito. Salimos de Prado por la carrera Palacé y luego subimos por la calle Cuba. Me acordé de Camila cuando llegamos al cruce con la carrera Ecuador. Aquí se mataron, le dije a Marcelo. Muchas veces le había hablado de esa historia en la que unos muchachos ricos en la década de los setenta se habían enamorado de una mujer pobre hasta el punto de retarse a muerte por ella. Por eso no me paró bolas y simplemente dijo, Ah, aquí fue el choque, y volteó por Ecuador hacia la Avenida Oriental pasando por encima de la sombra de los cadáveres. Le subió el volumen al radio y se acomodó en su silla, luego descansó el brazo izquierdo en la ventanilla. Yo también asomé mi codo al sol y al viento y me concentré en el paisaje a mi derecha. En la autopista había un aviso publicitario con la imagen de una mujer que anunciaba vestidos de baño. ¿Te conté que en Costa Rica vi a Lucía en una valla? Marcelo me miró sorprendido y se quedó esperando que yo dijera algo más, Bueno, ¿y ya le contaste? No, no lo he hecho. Y tal vez no le diga nada, agregué. Para qué iba a decirle esa bobada. Después de diez años de trabajar como modelo nada de ese oficio la debía sorprender. Marcelo también estaba acostumbrado a que sus novias fueran famosas y que estuvieran en los anuncios. Por eso no tenía mucho sentido decirle que la había visto en Costa Rica en una carretera donde los carros van a millón. Marcelo tampoco insistió. Quién sabe en qué iba pensando. Tal vez se imaginaba todo lo que iba a pasar cuando Lucía llegara a la oficina. O de pronto pensaba en el vestido que tendría ese día. No había forma de saberlo porque el hombre iba muy callado y yo tampoco tenía ganas de hablar.
Tomamos la calle 30 hacia el occidente y subimos buscando las montañas detrás de la Universidad de Medellín. Era el barrio Las Violetas, lo conocía muy bien porque algunos años atrás, cuando todavía trabajaba en la Productora, había tenido unos asistentes que vivían allá y varias veces los llevé a sus casas. Dos morenitos muy buenos para el fútbol. Uno de ellos fue el primero en llegar a buscar trabajo. Lo llevó su papá, un viejo albañil conocido de mi familia que hacía todo lo posible por rescatarlo de las manos de una pandilla de atracadores a la que se había unido para sentirse grande y temible. Se aparecieron un día en el que yo estaba editando el programa de arte y se me metieron al estudio sin avisar. Todavía no sé como lograron pasar el vigilante de la entrada, luego la recepcionista, y además encontraron abierta la puerta de la sala de edición. Reconocí la mirada del viejo que alguna vez había pintado las paredes de mi casa. A su lado, como un pollito negro, estaba el muchacho. Recíbamelo, me dijo. Si lo dejo en el barrio lo van a matar cualquiera de estos días. Le decían El Diablo, era ágil para moverse, tenía una mirada astuta y resultó muy buen trabajador. Una semana después llevó a su amigo. Eran los dos únicos sobrevivientes de la banda del barrio. A los otros cuarenta los habían ajusticiado una noche en la que los llevaron a la cancha de fútbol. Los hicieron arrodillar y pedir perdón por los atracos, por las extorsiones, por las violaciones, por los asesinatos, por el terror que habían sembrado en el vecindario. Después les dispararon en la cabeza y fueron cayendo doblados, unos hacia adelante otros para los lados.
El jeep se movía despacio. En ese barrio las calles tenían resaltos muy pronunciados. Eran obstáculos que ponían los grupos armados del sector para que la policía se viera obligada a transitar lentamente cuando llegara a patrullar. Desde los balcones de las casas nos miraban con desconfianza, tal vez por el color verde militar del carro de Marcelo. Había alcanzado a contarle la historia de El Diablo y lo noté muy inquieto. No te asustés, le dije, esto ya está muy controlado. ¿Controlado por quién?, preguntó, No sé por quién, pero te juro que está controlado. Tal vez en esos momentos pensó que se había expuesto demasiado las veces anteriores en las que fue a la casa de Lucía. No tenía idea de cómo se vivía en esos barrios en aquella época de los noventa. Marcelo había pasado mucho tiempo fuera de la realidad y ahora estaba coqueteando con ella. ¿Cuál de todos era El Diablo?, preguntó mirando hacia los techos de las casas como si buscara francotiradores, y yo dudé, no porque no lo recordara sino porque para él debían ser iguales todos los asistentes de cámara, los mensajeros, los camarógrafos, sin embargo le dije, Un negrito fuerte y buen número ocho en la cancha, no se quedaba callado ni un solo minuto del día, usaba jeans de colores extravagantes y camisillas de basquetbolista, siempre llevaba varios escapularios en el cuello y en los brazos, ¿El Diablo?, repitió, Sí, le dije, El Diablo.
Finalmente llegamos a la casa de Lucía. Nos detuvimos unos metros antes de una improvisada cancha de fútbol en plena calle y en esos momentos pensé en los ajusticiados del vecindario. Marcelo sonó la corneta del jeep y se abrió la puerta de una casa de dos pisos y fachada sin revoque ni pintura. Se veían unas escaleras estrechas pero nadie se asomaba. Seguramente la abrieron desde el piso de arriba con el mecanismo de una cuerda amarrada al pasador de la cerradura. ¿Vas a entrar?, pregunté. Pero Marcelo parecía estar en otro mundo. Si te abrieron es porque esperan que subás, le dije, y lo imaginé sentado en una silla de la sala de esa casita conversando con la mamá y con las amigas de Lucía. Los muchachos suspendieron el partido de fútbol callejero y rodearon el carro. Nos miraron por las ventanillas y trataban de asomarse para ver el radio y tocar los controles. Marcelo se veía muy nervioso. ¡Hey, parce!, le dije al primero que metió la mano flaca y sucia para tocar los botones, ¿Cuál es la casa del Diablo?, de inmediato se retiró y les dijo algo a sus amigos. Se alejaron sin contestarme y a través del vidrio panorámico los vimos reiniciar su partido de fútbol.
Es como un ángel, pensé cuando la vi aparecer por la puerta de su casa. Se volteó antes de cerrarla y le habló a alguien que no alcanzamos a ver, Chao, cariño, dijo. Llevaba un vestido verde ajustado a su cuerpo, con cierre atrás y cuello alto. Me bajé para saludarla y sentí su perfume fuerte al acercar mi mejilla a la suya. Luego me acomodé en el estrecho puesto trasero y desde allí la observé subirse y besar a su hombre. Cuando bordeamos de nuevo el campus de la Universidad de Medellín, Marcelo respiró tranquilo y me dijo, ¿Y qué pasó con El Diablo?, Lucía no sabía de qué hablábamos, sin embargo, se mostró atenta a mi respuesta. El Diablo se fue para la Usa por el hueco, parcero, le dije.
Para Lucía era una sorpresa esa invitación. Marcelo no le había querido contar que tomó en alquiler una oficina en El Poblado, compró muebles, contrató a una secretaria y registró la firma de su nueva empresa. Quería verle la cara cuando llegáramos al décimo piso del edificio y camináramos por los pasillos alfombrados. Viejo, la voy a llevar a ciegas hasta que estemos frente a la puerta. Yo también tenía curiosidad por su reacción cuando leyera en el número 1001: Marcelo Echavarría, director de comerciales. Tal vez no le pareciera nada extraño, pues los últimos diez años de su vida los había pasado entre publicistas, directores de comerciales, fotógrafos, directores de arte, productores. Sin embargo, éste era su director. Los demás no contaban. Y así me pareció, a juzgar por los ojazos que abrió cuando desde adentro halaron la puerta y apareció El Flaco Villa, en medio de Yiyo y de Vásquez, cada uno con un vaso de whisky en la mano y las caras rojas de tanto reírse. Gritaban en coro desigual cosas incomprensibles y Lucía no hablaba, sólo miraba y miraba con la boca entreabierta sin soltar la sonrisa que le bailaba en la cara. Todo le parecía divino. Por cada vez que pronunció esta palabra le dio un beso a Marcelo que no se alejaba mucho de ella. Eres divino.
La oficina de Marcelo tenía dos niveles conectados por una escalera sin pasamanos y con peldaños sin contrahuellas. Abajo había un escritorio junto a la entrada, Debe ser para la secre, pensé cuando iniciábamos el recorrido, y luego apareció ella, una bogotana chiquita que nos servía whisky y se mostraba muy atenta, especialmente con los amigos de Marcelo que la trataban con mucha confianza. El rincón que hacía las veces de sala de recepción era una fila de sillas de avión pegadas por los espaldares contra la pared, dos a un lado y tres al otro, sin duda influencia del hermano mayor que según nos dijo el propio Marcelo siempre quiso estrellar un jet contra el Himalaya. Un mueble estilo biblioteca separaba este espacio del ventanal junto al cual estaría Marcelo pensando, planeando las tomas de sus comerciales, o simplemente mirando la ciudad contaminada. Ahí puso su escritorio y una mesa de reuniones. Su plan era que con el tiempo desfilaran por allí una por una todas las agencias de publicidad de la ciudad, mientras tanto iba a ser el lugar donde se organizarían las fiestas del Flaco, de Vásquez y de Yiyo. A Marcelo le gustaba dejarlos hablar y especular sobre el rumbo de la noche. Él sabía que todo en ellos era rutina y nada, ni siquiera su nueva oficina, los haría cambiar sus costumbres de cada día. Lo confirmó cuando el tour siguió hacia el segundo piso y los tres se quedaron rezagados y se acomodaron debajo de los escalones metálicos. Lucía y la secre iban adelante, Marcelo y yo las seguíamos y desde la mitad del ascenso vimos las caras que se quedaron abajo, en sus ojos se reflejaron las piernas doradas y las bragas negras de Lucía. Marcelo se sonrió y bebió un trago grande de su vaso, ¿Qué hay aquí?, pregunté. Aquí está tu oficina, Mejía, dijo, pero no le paré muchas bolas porque yo estaba mirando por la ventana del segundo piso hacia el occidente de la ciudad y trataba de ubicar mi casa en el paisaje borroso que tenía enfrente. Allá estaba el aeropuerto Olaya Herrera, más arriba la avenida ochenta, esa montaña grande era el cerro de las Tres Cruces, y al pie el bosque de eucaliptos, las ardillas sin dueño, mi ventana junto al escritorio, las cosas de Mariana, y por ahí rondando me pareció verla a ella. No me di cuenta de que a mis espaldas Marcelo besaba a Lucía sin abrazarla por completo porque tenía las manos ocupadas, en una el vaso de whisky, en la otra un cigarrillo encendido y a punto de soltar un dedito de ceniza. Lo que sí vi fue que la secre no se había ido del todo. Había empezado a bajar pero se detuvo y desde la escalera los miraba. Cuando me vio trató de sonreír pero no pudo. Me gusta, la tomo, dije. Marcelo se puso el cigarrillo en la boca y me tendió la mano. Yo se la estreché. Ese día Lucía se quedó como la primera dama de la planta baja de la oficina y yo me convertí en el inquilino del segundo piso.
Habían pasado tres años y ese lunes volvía a ver todo como en una película repetida. Siempre que una idea me persigue y me aprieta el pecho es porque algo malo va a pasar. La última vez que había sentido una cosa así fue cuando mi papá se moría en Venezuela y yo estaba en mi casa de Manrique con mis hermanas. Nos cogió a todos una tristeza grande que no nos dejaba hablar. Ellas se fueron para misa y yo me quedé sentado en la sala, cubierto por la oscuridad que se metía por la ventana. Esa vez podría tratarse de algo parecido. Entonces decidí bajar a hablar con Marcelo. Estaba con el Pintor que desde hacía unos meses se había convertido en el Director de Arte de la empresa. Traté de interesarme en el tema del comercial que analizaban pero la conversación nos fue llevando a otros asuntos y terminamos hablando de Lucía. Anda como mal, nos dijo Marcelo, Duerme demasiado y casi no hablamos. El Pintor hizo una mueca de desconcierto y ninguno de los tres supo qué decir. Pensé que debía despedirme y regresar a mi segundo piso pero fue en esos momentos cuando sonó el teléfono. La secre contestó. Con voz temblorosa se nos acercó y dijo, Don Marcelo, pasó algo muy grave, lo necesitan en el hotel Dann Carlton.